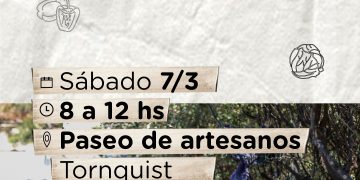“La desmalvinización fue el silencio que preparó la rendición jurídica.”
Los Tratados de Madrid I (1989) y II (1990), firmados entre la Argentina y el Reino Unido tras la Guerra de Malvinas, suelen ser presentados como instrumentos de “normalización diplomática”. Sin embargo, una lectura estratégica y jurídica revela otra cosa: no fueron acuerdos neutros ni técnicos, sino la institucionalización de la derrota en un marco formal que limitó la capacidad soberana argentina sin resolver el conflicto de fondo.
Estos acuerdos no constituyeron tratados de paz ni implicaron un reconocimiento explícito de la soberanía británica sobre las Islas Malvinas. Su núcleo fue la llamada fórmula del paraguas, mediante la cual la cuestión de soberanía quedó “en suspenso”. Pero esa suspensión nunca fue simétrica: habilitó una cooperación práctica que benefició al ocupante colonial y operó como un corsé estratégico para el país reclamante.
Nada de esto hubiera sido posible sin un proceso previo: la desmalvinización. Iniciada tras 1983, no consistió solo en bajar el tono del discurso, sino en retirar a Malvinas del centro del debate político, desactivando su potencial como causa nacional activa. Primero se invisibilizó el problema; luego se firmaron acuerdos que congelaron el reclamo. Lo que no se discute, se naturaliza. Y lo que se naturaliza, se obedece.
Los Tratados de Madrid introdujeron limitaciones concretas. En lo militar, Argentina asumió compromisos de “no amenaza” en el Atlántico Sur que, en los hechos, inhibieron su desarrollo defensivo, mientras el Reino Unido consolidaba una de las bases más sofisticadas del hemisferio sur en Mount Pleasant. En lo económico, facilitaron la explotación unilateral de recursos pesqueros e hidrocarburíferos en áreas disputadas. En lo diplomático, operaron como marco de autocensura: cualquier acción argentina pasó a evaluarse bajo la lógica del “no provocar”.
Un aspecto central, pocas veces abordado, es su estatus institucional ambiguo. El Poder Ejecutivo los presentó como “declaraciones conjuntas”, evitando tratarlos como verdaderos tratados internacionales. Pasaron por el Congreso, pero sin un debate de fondo sobre soberanía, defensa o proyección estratégica. Esa ambigüedad permitió que no quedaran plenamente blindados jurídicamente, pero sí naturalizados políticamente. Su mayor eficacia no fue legal, sino simbólico.
Desde entonces, el Reino Unido no dejó de avanzar. Militarizó las islas, instaló sistemas de combate, inteligencia y vigilancia electrónica, y convirtió a Malvinas en una plataforma clave para el control del Atlántico Sur y la proyección antártica. El “equilibrio” prometido nunca existió.
¿Puede la Argentina denunciarlos? Desde el derecho internacional, la respuesta es clara: sí. La Convención de Viena habilita la denuncia por incumplimiento sustancial y por cambios fundamentales de circunstancias. Ambos elementos están presentes. El Atlántico Sur ya no es un espacio periférico: es un nodo estratégico por recursos, rutas marítimas y disputas entre potencias.
Los costos de una denuncia suelen exagerarse. No habría sanciones automáticas ni guerra inmediata. El Reino Unido ya posee superioridad local y hoy la Argentina ya se encuentra estratégicamente inhibida. El impacto principal sería cognitivo y simbólico: presión diplomática, editorialismo hostil, construcción de la imagen de una Argentina “imprevisible”. Esa es la verdadera batalla.
Por eso, la discusión no es solo jurídica. Es política y cultural. Existen dos caminos: una denuncia formal con alto impacto simbólico, o una desobediencia estratégica progresiva, que implique dejar de autocensurarse, modernizar la defensa, redefinir alianzas y actuar como si el corsé ya no existiera.
La pregunta de fondo no es si habrá costos. Siempre los hay. La pregunta es otra, más incómoda: ¿puede un país aspirar a soberanía real mientras sigue obedeciendo acuerdos firmados para administrar su derrota?
Luis Gotte
La trinchera bonaerense